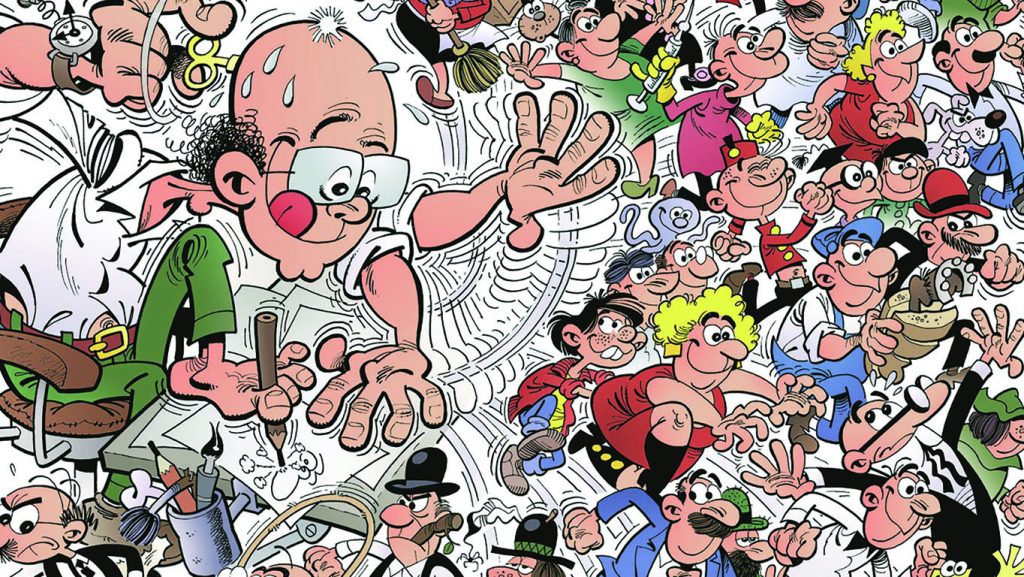Pocos elementos generaron tanta fascinación —y tanto miedo— en la Roma republicana como el veneno. Sustancia invisible, indetectable a ojos inexpertos, arma ideal para matar sin desenvainar una espada, se convirtió en un instrumento político, un recurso doméstico, una preocupación jurídica y un imán para rumores de histeria colectiva. Este reportaje se adentra en el universo químico, médico y simbólico de los venena romana, desde los tratados de Plinio a los juicios que incendiaron el Foro, pasando por las recetas secretas de las matronas y los experimentos de los medici griegos.
Por Carlos Cuesta
El término latino venenum tenía una ambigüedad deliciosa, casi provocadora. Podía significar tanto “veneno” como “fármaco”: la diferencia residía en la dosis, el contexto y, desde luego, la intención. Roma heredó del Mediterráneo oriental una larga tradición de sustancias con efectos fisiológicos sorprendentes. De la mandrágora al eléboro, del acónito a la cicuta, muchas plantas formaban parte de un catálogo que podía curar la melancolía, facilitar un parto, provocar un aborto o enviar a alguien al más allá con discreción.
Los romanos eran extraordinariamente pragmáticos en su relación con las plantas. No se trataba solo de superstición: existía un conocimiento botánico sólido, sistematizado por Teofrasto, por los médicos alejandrinos y más tarde por Dioscórides. En la República, ese saber circulaba entre los medici griegos, comerciantes, esclavos expertos y herbolarios locales.
Los venenos no eran cosa de alquimistas ocultos en sótanos (Roma carecía de esos tópicos medievales). Eran, más bien, parte de la vida cotidiana: se utilizaban para eliminar parásitos, conservar alimentos, combatir enfermedades… y, por supuesto, para resolver conflictos con una eficiencia que haría palidecer a cualquier sicario contemporáneo.
Uno de los episodios más repetidos por los historiadores romanos es el de la supuesta conspiración de matronas envenenadoras del año 331 a. C. Livio cuenta que murieron decenas de hombres ilustres de forma repentina, lo que llevó al Senado a sospechar un complot de naturaleza química. Un grupo de mujeres fue acusado de preparar pociones mortíferas bajo pretexto de remedios medicinales. Dos de ellas, Cornelia y Sergia, según la tradición, se bebieron sus propias mezclas para demostrar su inocencia… y murieron en el acto.
Roma, que en aquella fase aún era una ciudad-estado vulnerable, vivió el episodio como una especie de psicosis colectiva. El veneno se convirtió en un enemigo invisible, y el juicio derivó en una purga que muchos estudiosos consideran una mezcla de histeria y misoginia, muy del gusto de una República obsesionada con el control social. A partir de entonces, los casos de envenenamiento “por mujeres” pasaron a formar parte del imaginario moral, como si las matronas guardaran en el arco del hogar el equivalente químico a un puñal.
Pero más allá de la leyenda, este caso revela algo importante: el veneno era el único crimen capaz de producir terror moral, porque rompía las jerarquías tradicionales. Un esclavo podía envenenar a su amo. Una esposa podía matar a un cónsul. Una libación podía llevar al sepulcro a un general victorioso. Era un asesinato sin batalla, sin testigos, sin gloria.
Entre la botánica y la imaginación
Para comprender el papel del veneno en la República, conviene separar la realidad química de la imaginación social. Existen plantas mediterráneas con una toxicidad notable: el tejo, el acónito, la adelfa, el estramonio… Pero muchas veces, los romanos atribuían a sustancias inocuas capacidades letales solo porque provenían de regiones exóticas o porque circulaban a través de manos “poco fiables”, como médicos griegos, magos orientales o mujeres que preparaban remedios domésticos.
Plinio el Viejo, que combinaba curiosidad científica con una credulidad que hoy enternece, recoge casos de venenos imposibles: ungüentos que paralizaban el alma, pociones que apagaban la voz, polvos capaces de “disolver el valor” de un hombre. Pero también describe sustancias reales cuyo efecto conocemos perfectamente: la cicuta, cuyo alcaloide —la coniína— provoca parálisis progresiva; el opio, con su capacidad analgésica pero también depresora; la cantárida, que, lejos de ser un afrodisíaco, puede causar insuficiencia renal y una muerte espantosa.
Entre los romanos, la frontera entre ciencia y magia estaba siempre en disputa. Un médico podía recetar eléboro para purgar humores, pero si el paciente moría, el mismo remedio podía reinterpretarse como veneno. La responsabilidad era, por tanto, un campo minado: la anatomía aún no era ciencia, la toxicología no existía como disciplina y la medicina era una mezcla de ensayo clínico, botánica y superstición.
En la Roma republicana, la política era un deporte de riesgo. Pero, a diferencia de otros sistemas, donde la violencia era abierta, en Roma el asesinato político por veneno era una acusación frecuente… y casi siempre imposible de demostrar.
El caso más célebre es el de Claudio, ya en época imperial, supuestamente envenenado por Locusta por orden de Agripina. Pero incluso en la República, la sospecha era un arma. Cuando un líder moría repentinamente, las facciones rivales corrían a acusarse mutuamente. El veneno permitía construir narrativas de victimismo, reforzar coaliciones y justificar persecuciones.
El Senado debía decidir a menudo si una muerte era “natural” o “artificial”. Pero los romanos carecían de autopsias sistemáticas. El juicio era más político que médico. Si un cónsul odiado por los populares moría de repente, podía convertirse en mártir de la oligarquía; si un tribuno incómodo caía enfermo, era fácil para los aristócratas insinuar que había muerto “por su propio exceso”, insinuación más elegante que acusar directamente.
El veneno era, sobre todo, un recurso literario. Los enemigos de un personaje insinuaban su uso para desacreditarlo; los aliados lo negaban. El crimen perfecto era también una excusa perfecta.
El laboratorio doméstico: mujeres
El hogar romano era un lugar lleno de sustancias peligrosas: ungüentos, tintes, perfumes, desinfectantes, cosméticos, abortivos, sedantes… Un inventario que haría las delicias de cualquier farmacéutico moderno. Las matronas tenían un papel destacado en este conocimiento doméstico y, en consecuencia, eran objeto de sospecha constante.
Las fuentes masculinas de la época repetían un tópico misógino: las mujeres sabían demasiado sobre pociones. Eso convertía cualquier caso de enfermedad repentina en el caldo de cultivo perfecto para un chisme letal. En realidad, las matronas gestionaban conocimientos médicos básicos heredados durante siglos. Preparaban decocciones, curaban heridas, inducían partos. Pero también podían, en situaciones extremas, usar ese mismo saber para eliminar a un marido violento o a un rival doméstico.
Los esclavos —especialmente los procedentes de Grecia y Asia Menor— aportaban sus propias tradiciones botánicas. Su acceso a la cocina y a la despensa generaba pánico entre las élites. Las leyes romanas castigaban severamente a los esclavos acusados de envenenar a sus amos, incluso sin pruebas contundentes.
Los médicos, por su parte, eran un gremio sospechoso. Griegos en su mayoría, su prestigio coexistía con una gran desconfianza: un medicus podía salvarte la vida o acortarla sin que nadie pudiese demostrar nada.
El conocimiento sobre venenos en la República era una mezcla de avances reales y creencias pintorescas. Plinio, Celso y los autores grecolatinos describen antídotos, pero muchos se basaban en la idea de que “lo parecido cura lo parecido” o que ciertas piedras preciosas podían neutralizar toxinas. No obstante, también existían antídotos eficaces, como el preparado que más tarde se conocería como triaca, mezcla de opio, plantas aromáticas y especias.
Los juicios por envenenamiento reflejan esta mezcla de lo racional y lo fabuloso. Se analizaban los recipientes, se interrogaba a los sirvientes, se examinaban las hierbas. Pero no existía una prueba concluyente. Muchas sentencias dependían del estatus social del acusado o de la presión política del momento.
Un elemento revelador es la retórica jurídica: el envenenador no era solo un asesino, sino un corruptor del orden natural. A diferencia del homicida con espada, que actuaba con valentía (aunque fuera criminal), el envenenador era un traidor furtivo, un enemigo del cuerpo social. Eso explicaba la dureza de los castigos: exilio, confiscación, muerte o, en el caso de esclavos, torturas espantosas.
Con el tiempo, el veneno se convirtió en una metáfora omnipresente. Los moralistas lo usaban para describir la corrupción política; los filósofos, para denunciar la decadencia social; los poetas, para adornar tragedias domésticas. La palabra venenum podía significar, según el contexto, “sustancia tóxica”, “maldad”, “seducción” o “poder destructivo”.
Los romanos sospechaban del veneno porque sospechaban de sí mismos. Una sociedad competitiva, jerárquica y obsesionada con la reputación veía en el veneno el símbolo perfecto de sus propias tensiones. Era el arma ideal para un mundo en el que la apariencia lo era todo y la traición, una herramienta más del juego político.
La República no desarrolló una toxicología moderna, pero sí estableció los fundamentos culturales que convertirían el veneno en un elemento esencial del imaginario occidental. La idea de la muerte silenciosa, de la dosis que mata sin ruido, de la copa traicionera en el banquete, nace aquí.
Además, Roma dejó una herencia jurídica decisiva: el lex Cornelia de sicariis et veneficis, del siglo I a. C., fue la primera ley que tipificó explícitamente el envenenamiento como delito equiparable al asesinato con arma. Su estructura influiría en el derecho medieval y en los códigos modernos.
El interés romano por las sustancias peligrosas también favoreció la transmisión de conocimientos botánicos y farmacológicos, muchos de los cuales pasaron a la medicina islámica y medieval. Incluso hoy, los estudios sobre venenos naturales recuperan información presente en textos romanos.
Roma convirtió los venenos en ciencia, superstición y política al mismo tiempo. En su mundo, una pócima podía ser medicina o crimen. Y esa ambigüedad sigue fascinándonos.