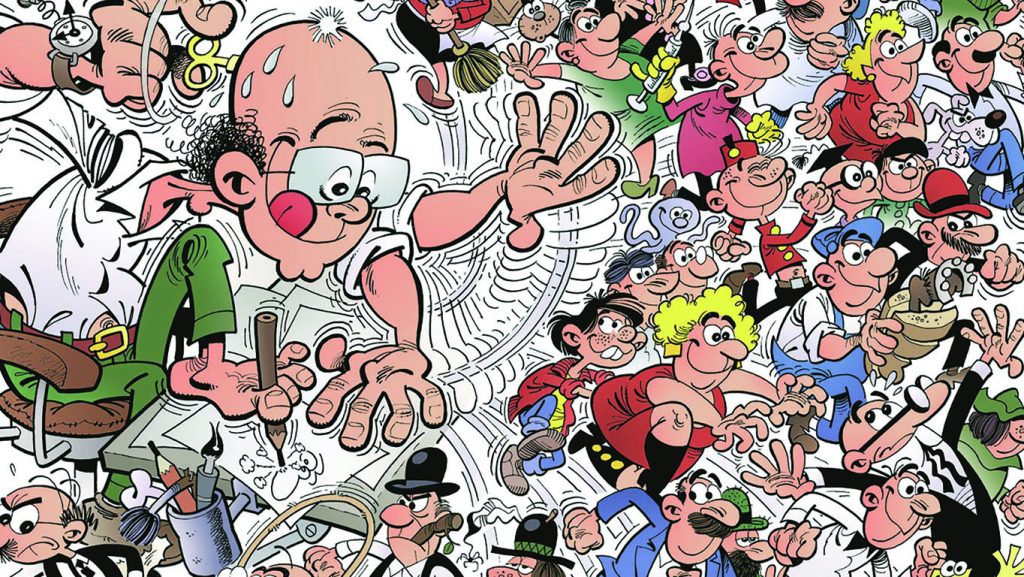NAPOLEÓN EN EGIPTO
La figura del emblemático emperador de Francia ejerce tanta fascinación entre el gran público, que su imagen no podía dejar de aparecer siquiera en los primeros fotogramas del celuloide. Si se tiene en cuenta que la primera proyección cinematográfica por los hermanos Lumière tuvo lugar en marzo de 1895, la aparición de Napoleón en el cine es tan temprana como 1897. Entrevue de Napoléon et du Pape metraje de un minuto dirigido y protagonizado por Georges Hatot (1876-1959) y que pretende reconstruir su encuentro con Pio VII en Fontainebleau en 1804, es la primera película sobre Napoleón llevada a la gran pantalla.
Más tarde, sería el genio de Stanley Kubrick (1928-1999) quien, a finales de los sesenta en su exceso de perfeccionismo -y después de que Hollywood dejara de apostar por el cine histórico-, dejara inacabo su proyecto de realizar la mejor película sobre Napoleón jamás rodada –proyecto que habría retomado Steven Spielberg (1946-) para una serie de HBO-. Habrá que esperar a noviembre de este año 2023 para que Ridley Scott (1937-), a quien se atribuye el mérito de rescatar el género del “cine de romanos” con Gladiator (2000), para que la gran pantalla nos devuelva la que los críticos consideran la mejor versión cinematográfica del personaje más icónico de la Historia universal…
CUANDO VEAS LA CORONA DE TU VECINO CAER…
El estallido de la Revolución Francesa (1789), con la consiguiente decapitación en público de Luis XVI (1754-1793), había dibujado un nuevo escenario en la Europa que transitaba en las postrimerías del Siglo de las Luces: Francia (antes monarquía, ahora república) se convertía en el principal enemigo del resto de Europa.
La recién inaugurada Primera República Francesa (1792-1804), y la influencia que su discurso revolucionario pudiera tener fuera de sus fronteras, significaba una seria amenaza para el mantenimiento del resto de monarquías europeas. Esta amenaza se hizo más evidente con el inicio de las Guerras revolucionarias francesas (1792-1802) –menos conocidas como Guerras de Coalición-: una serie de campañas bélicas que la Primera República Francesa mantuvo contra el resto de países monárquicos. El detonante de estas hostilidades se iniciaría en abril de 1792, con la declaración de guerra Francia contra Austria.
Este conflicto fue el que precipitó la necesidad de desplegar un “cordón sanitario” que evitara que el sentimiento revolucionara terminara permeabilizando en el resto de Europa. Así que, sus principales monarquías decidieron unirse en un frente común “anti-francés”: la Primera Coalición (1792-1797), que estaría impulsada por la Monarquía de Habsburgo (Austria), el Sacro Imperio Romano Germánico, Prusia, Nápoles, Portugal, Cerdeña, Países Bajos, España (que luego sería ocupada por los franceses) … e Inglaterra. Este primer episodio de las Guerras revolucionarias francesas finalizaría en octubre de 1797 en Italia con la firma de paz del Tratado de Campo Formio (también Campoformido), y el consiguiente desmantelamiento de la Primera Coalición.
Sin embargo, la firma del Tratado de Campo Formio no evitó que Francia e Inglaterra siguieran enfrentadas en una auténtica guerra sin cuartel…
Como un paréntesis que se superpone en este conflicto entre Francia y Europa, -durante las Guerras de la Primera Coalición (1792-1797) y las Guerras de la Segunda Coalición (1798-1802)-, se sitúa el episodio que nos interesa ahora: la Campaña napoleónica en Egipto y Siria (1798-1801). Dentro de la encarnizada contienda que Francia mantenía contra Inglaterra, los miembros del Directorio –que es como se conocía a la institución que gobernaba en la República-, deliberaron un conjunto de estrategias para imponerse a su sempiterna rival. Sin embargo, la manifiesta potencia naval demostrada por Inglaterra terminaría desestimando la posibilidad de dirigir un ataque sorpresivo desde Francia, y a través del Canal de la Mancha, para desembarcar en las costas británicas.
Fue entonces cuando, el ministro de relaciones exteriores Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838), que era también sacerdote, expuso al resto de miembros del Directorio cuál era la difícil situación de los mercaderes franceses en Egipto, país entonces integrado como una provincia dentro del Imperio Otomano (1517-1867) pero que era “tiranizado” por una casta independiente: los mamelucos. Los mamelucos eran antiguos esclavos y mercenarios del Cáucaso, entonces islamizados, que habían conquistado el Valle del Nilo instaurando un Sultanato (1250-1517), pero que continuaban como caciques en el poder, aún bajo la soberanía turco-otomana. La escasa solidez de su soberanía, convertía a Egipto en un país débil que podía ser rápidamente conquistado por Francia.
Pero la “cuestión de Oriente” no fue expuesta sobre la mesa únicamente para persuadir al Directorio en la necesidad de que Francia impusiese su hegemonía, como una cuestión de un honor, sobre Egipto ante la demanda de auxilio de los mercaderes franceses. Había algo más… La invasión de Egipto por parte de Francia consumaría una estrategia alternativa más “periférica” en su guerra contra Inglaterra. Y es que, si Francia colonizaba Egipto –aparte de extender su dominio por el Mediterráneo-, tendría jurisdicción sobre el Istmo de Suez (cuyo Canal se inauguraría en 1869), lo que le permitiría bloquear las rutas comerciales de Inglaterra con la India. De esta manera, Francia conseguiría el mejor golpe de efecto, al debilitar la economía de Inglaterra, que ya había comenzado a languidecer como consecuencia de la pérdida de sus colonias en América.
En la primavera de 1798, el Directorio, a través de su Ministerio del Interior, decidió entonces embarcar en 328 naves un ejército 54.000 hombres –en el que se integraría una comisión científica conocida como “los asnos” (ver cuadro)- con rumbo al País de los Faraones. Aunque, para evitar que el objetivo de la misión se filtrara a través del espionaje y llegara a oídos de Inglaterra, ninguno de aquellos soldados tenía conocimiento del destino al que se dirigían. El hombre que dirigiría esta expedición no podía ser otro que el general, que se había convertido en el auténtico líder de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte (1769-1821).
SIGUIENDO LOS PASOS DE ALEJANDRO MAGNO
Antes que militar, es probable que Napoleón fuera hombre de ciencia. Su interés por las distintas ramas del saber (se cuenta que era capaz de conversar al mismo nivel con matemáticos de su tiempo como Laplace) le hizo recibir la orden de su expedición a Egipto con entusiasmo. Y es que, desde temprana edad, el general nacido en Córcega había soñado con seguir los mismos pasos de su admirado Alejandro Magno (CLIO, 255).
En la madrugada del 1 de julio de 1798, Napoleón desembarcaba en las costas egipcias y, en tan solo una noche, conquistaba Alejandría (CLIO, 242). Tres semanas más tarde, el ejército francés llega hasta El Cairo, en la que los franceses se impusieron, en menos de dos horas, sobre los tan temibles soldados mamelucos –algunos de los cuales luego se integrarían en las filas napoleónicas- en la conocida como Batalla de las Pirámides. Aunque, en realidad, la contienda nunca tuvo como lienzo de fondo las iconográficas pirámides de Egipto –tal y como inmortalizan algunas pinturas de la época en las mejores escenas del film de Ridley Scott-, pues se produjo a unos quince kilómetros de la meseta de Guiza. Será en este escenario donde se sitúe la célebre arenga de Bonaparte a sus soldados: “¡Desde la cumbre de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan!” (ver cuadro). Y las tropas napoleónicas culminaban su victoria entrando triunfalmente en El Cairo.
Pero la noticia de la llegada de Napoleón a Egipto ya hacía días que había llegado hasta Inglaterra. A principios de agosto, será el célebre vicealmirante de la Marina Británica, Horatio Nelson (1758-1805), más conocido por su participación en la Batalla de Trafalgar, y la derrota encajada a la armada hispano-francesas, el encargado de hundir la flota francesa fondeada en la bahía de Abukir (ciudad situada a poco más de veinte kilómetros de Alejandría).
Cuando fue informado de la derrota sufrida en la Batalla de la bahía de Abukir –también conocida como batalla del Nilo-, Napoleón encajó la noticia con estoicismo. Tal y como advierte el historiador Juan Antonio Granados en Napoleón (2021), estableciendo un símil histórico: “Como un nuevo Hernán Cortés (CLIO, 237) –que habría quemado sus naves para no dar un paso atrás en su conquista por tierras aztecas- Napoleón se encontró de la noche a la mañana sin barcos en los que regresar, ni manera de obtener refuerzos o suministros para los cincuenta y cinco mil hombres que habían desembarcado con él. Sólo le restaba asentarse en un territorio del que, por el momento, era el único señor”.
NAPOLEÓN, ¿NUEVO PROFETA DEL ISLAM?
La ocupación francesa (1798-1801) significó un paréntesis en la soberanía otomana de Egipto. Napoleón aspiraba a granjearse el favor de la población egipcia, mayoritariamente musulmana, por lo que no dudó en mostrar sus simpatías por su religión, después de haber leído detenidamente su libro sagrado, el Corán, atribuido a Mahoma (CLIO, 253). En su primer discurso de presentación, nada más desembarcar en Egipto, Napoleón pronunció las siguientes palabras: “Pueblo de Egipto: se os dirá que vengo para destruir vuestra religión. No lo creáis. Contestad que vengo para restituir vuestros derechos, castigar a los usurpadores (en referencia a los mamelucos) y que respeto a Ala, a su Profeta y el Corán, más que a los musulmanes (…). Decid al pueblo que también nosotros somos verdaderos musulmanes…”.
Esta generosa declaración de intenciones, presentando a sus soldados nada menos que musulmanes, tuvo que ser matizada cuando las autoridades islámicas (los muftíes) recordaron a Napoleón que, para ser musulmán, debía circuncidarse y renunciar al vino. Entonces los franceses pasaron de ser “verdaderos musulmanes” a “protectores del islam”. Aunque es más que probable que, estas amables palabras tan apologéticas hacia el islam –precisamente por exageradas-, fueran pronunciadas por Napoleón con fines más bien propagandísticos.
Tal y como advierte el historiador francés Ernest Bendriss en Eso no estaba en mi libro de Napoleón (ver cuadro): “El historiador musulmán egipcio Abd al-Rahman al-Jabati (1753-1825) escribió una crónica sobre la expedición de Bonaparte de la cual fue testigo. Fustiga a los franceses por sus costumbres y sus actitudes, se mofa de sus pretensiones democráticas que no puede entender y declara que el interés de Bonaparte y de otros franceses de su séquito por el islam no es sino una farsa patética. En definitiva, los considera infieles que han traído calamidades y que deben abandonar el país, si bien queda impresionado por el Instituto de Egipto y por el poderoso ejército de Bonaparte”. El hecho de que Napoleón nunca se convirtiera al islam ni mandara construir ninguna mezquita ni en Francia ni en ningún otro país del imperio, termina confirmando que su entusiasmo por la religión mahometana no era tan exagerado.
REGRESO A FRANCIA
Lo que sí entusiasmaba realmente a Napoleón era el Antiguo Egipto. Prueba de ello, es que, nada más llegar al país, creó el Instituto de Egipto, entidad multidisciplinar (integraba a físicos, matemáticos, economistas, literatos, etc…) orientada al estudio e investigación de la antigua civilización que erigió sobre las arenas del desierto aquellos monumentos en piedra que desafiaban el paso del tiempo. El Egipto otomano se vería enriquecido por la presencia de los franceses –que pretendían convertir el país en un protectorado- pues fueron construidos hospitales, se modernizó la administración pública, se promulgaron leyes contra la esclavitud, se mejoraron los sistemas de irrigación, así como en el sistema educativo y judicial, etc… Aunque la mayoría de los egipcios -como ocurriera luego en España (CLIO, 234)-, siguieron contemplando a los “infieles” franceses como una fuerza de ocupación que les fiscalizaba con multas y sanciones.
Pero la aventura de Napoleón, que marcaba el inicio de una hoja de ruta que pretendía culminar con la conquista de la India, entonces colonia británica, no duraría mucho tiempo… Fue a través de los periódicos que los británicos le ofrecieron en un intercambio de prisioneros, cómo el general corso se enteró de cuál era la situación en Francia. Las monarquías de Europa habían creado una Segunda Coalición anti-francesa (1798-1802) para evitar que las ideas de la Revolución francesa traspasaran las fronteras del país galo. Así que, cediendo el mando de las tropas en Egipto al general Kléber (1753-1800), en agosto de 1799, Napoleón decidía su regreso a Francia.
Sin el genio de la guerra en Egipto, las tropas francesas poco pudieron hacer. Kleber moría asesinado, siendo sustituido por el general Menou (1750-1810) –que se había convertido al islam- mientras el ejército francés era arrinconado por las más beligerantes tropas de los mamelucos. Finalmente, los británicos terminaron derrotando a los franceses y, como botín de guerra, terminarían llevándose consigo hasta Londres la principal pieza de la egiptología: la piedra Rosetta (ver cuadro). En octubre de 1801 –tan sólo tres años después de su inicio-, con el regreso de las últimas guarniciones a Francia, la campaña de Napoleón en Egipto finalizaba con un estrepitoso fracaso; pero había exportado al mundo la “egiptomanía”, la pasión por la historia antigua de un país que todavía perdura hasta nuestros días…
POR ANTONIO LUIS MOYANO