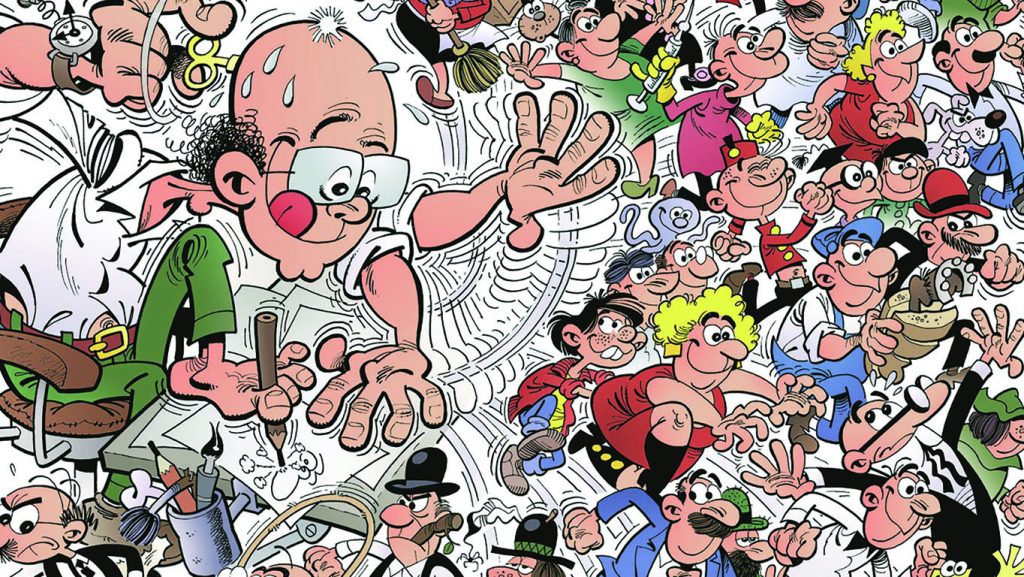Cuando Charles Dickens publicó ‘A Christmas Carol’ en diciembre de 1843, no solo inventó un clásico navideño: redibujó el mapa emocional de Occidente. En una Inglaterra ennegrecida por el carbón y la miseria, su relato convirtió la compasión en un producto de temporada y al comerciante avaro en emblema de redención. Dos siglos después, el espíritu de Scrooge sigue visitando cada diciembre tanto las librerías como los centros comerciales.
Por Paula García
Charles Dickens no inventó la Navidad, pero la reinventó. En un país donde el invierno era sinónimo de hambre y enfermedad, el escritor británico rescató la idea de comunidad en el preciso instante en que la Revolución Industrial la estaba demoliendo. A Christmas Carol fue una operación de rescate emocional: una historia breve, escrita a contrarreloj en seis semanas, destinada a reconciliar a la sociedad consigo misma. Dickens, que había conocido la miseria en carne propia, comprendía que la emoción podía ser un acto político.
El Londres de 1843 era un organismo enorme y febril, dividido por el humo y la desigualdad. Las chimeneas vomitaban progreso, pero también hollín humano. Los pobres dormían en las calles o en asilos abarrotados, mientras la burguesía industrial levantaba mansiones en Bloomsbury. La religión había perdido su capacidad de consuelo; el dinero, en cambio, ofrecía certezas tangibles. En ese contexto, el relato de un avaro redimido por tres fantasmas no era una fábula piadosa, sino una denuncia cifrada.
El joven Dickens —apenas cuarenta años, fama en alza, hijos que alimentar— estaba furioso con su tiempo. Sus artículos contra las leyes de pobres habían caído en saco roto. El Parlamento debatía sobre presupuestos, no sobre hambre. Decidió que la literatura debía hacer lo que la política no quería: despertar la conciencia. A Christmas Carol nació de esa rabia lúcida. La historia de Ebenezer Scrooge era, en el fondo, la historia de una Inglaterra que debía decidir si tenía alma o solo contabilidad.
Scrooge no es un personaje: es un diagnóstico. Su desprecio por los necesitados (“¿No hay prisiones? ¿No hay asilos?”) resume la ideología del capitalismo temprano, convencido de que la pobreza es una falta moral. Dickens desmonta esa idea con elegancia quirúrgica. No lo castiga: lo redime. Y al hacerlo, ofrece al lector una salida emocional al malestar colectivo. Scrooge no muere castigado; se salva a través de la empatía. En la Inglaterra de los balances, Dickens impuso el milagro de la compasión.
El resultado fue un texto breve y fulminante, una descarga de humanidad en medio del frío. Publicado el 19 de diciembre de 1843, A Christmas Carol se agotó en tres días. Los londinenses se lo leían en voz alta junto al fuego, entre copas de vino caliente. Algunos empresarios —movidos por el espíritu o por el miedo a parecer Scrooge— subieron los salarios de sus empleados. El propio Dickens asistió atónito al fenómeno. “Quise golpear al público en el corazón”, escribió en su diario, “y parece que he dado en el blanco”.
A partir de entonces, la Navidad dejó de ser solo una fecha religiosa. Se convirtió en una celebración de valores burgueses: familia, hogar, generosidad, consumo. Dickens había cambiado la manera de sentir diciembre. En apenas un año, los periódicos hablaban del “nuevo espíritu navideño”, y los almacenes comenzaron a decorar sus escaparates con ramas de acebo. La industria descubrió que la virtud también podía venderse.
El negocio de la emoción
El éxito de A Christmas Carol fue tan inmediato como desconcertante. Dickens había publicado la obra por su cuenta, invirtiendo sus ahorros en una edición cuidada, con ilustraciones y encuadernado de lujo. En una semana vendió más de seis mil ejemplares, pero apenas obtuvo beneficios: la impresión había sido tan costosa que las ganancias se evaporaron entre los márgenes de los libreros. Aquello no impidió que el libro se convirtiera en un acontecimiento nacional. Las familias lo leían en voz alta como si fuera un salmo moderno. Algunos empresarios organizaron cenas para los obreros; otros descubrieron que la filantropía podía ser rentable.
En ese Londres de fábricas y smog, Dickens logró un prodigio: que la compasión resultara atractiva. No predicaba caridad, sino empatía; no invitaba a rezar, sino a actuar. Su mensaje se extendió como una religión laica. Las Christmas stories comenzaron a proliferar en periódicos y revistas: relatos breves con moraleja, firmados por autores menores que intentaban imitar la fórmula dickensiana. Ninguno consiguió reproducir su mezcla de ternura y denuncia. Dickens había descubierto algo más profundo que una historia: había creado una emoción colectiva.
El relato también transformó la estética de la Navidad. Hasta entonces, las celebraciones eran discretas, casi rurales. El árbol adornado había llegado de Alemania con el príncipe Alberto, pero era una rareza cortesana. Tras Dickens, el árbol se democratizó. Las tarjetas ilustradas con escenas nevadas —inspiradas en las descripciones del autor— se convirtieron en moda. Los villancicos, hasta entonces olvidados, regresaron a las calles. Y el pavo asado, símbolo del festín de Scrooge, pasó a ser el plato nacional del 25 de diciembre. La imaginación de un escritor había reconfigurado el calendario de un país.
La conversión del avaro funcionaba además como una parábola económica. En la Inglaterra del laissez-faire, donde el éxito justificaba cualquier egoísmo, Scrooge ofrecía una salida moral. Podía uno enriquecerse, sí, pero debía compartir parte del botín. La caridad, convenientemente teatralizada, se transformó en virtud pública. Los banqueros podían sentirse buenos por donar una guinea a los orfanatos. Dickens no lo ignoraba: sabía que su cuento estaba contribuyendo, involuntariamente, a maquillar el sistema que denunciaba. Pero prefería una bondad imperfecta a la indiferencia total.
La fama de A Christmas Carol se expandió más allá del Canal de la Mancha. En Estados Unidos, la novela fue un éxito inmediato. Los periódicos de Boston y Nueva York publicaron versiones resumidas, y las compañías teatrales la adaptaron en cuestión de semanas. En 1844 ya se representaba simultáneamente en cinco teatros londinenses, y el propio Dickens comenzó a ofrecer lecturas públicas que llenaban auditorios. Lo hacía de pie, con una copia marcada de su puño y letra, gesticulando, cambiando de voz, encarnando a todos los personajes. El público lloraba, reía, aplaudía. En algunos pueblos, los comerciantes cerraban antes para que los empleados pudieran asistir a las funciones. La lectura se había convertido en ritual.
El autor era ya una celebridad global, pero su éxito tenía una cara amarga. Los editores piratas proliferaban. En Filadelfia, un impresor publicó una copia sin permiso y se negó a pagar derechos, alegando que “la moral no tiene dueño”. Dickens emprendió una demanda que perdió, y terminó arruinado por los gastos legales. “He aprendido”, escribió con resignación, “que el corazón humano es más duro que el carbón”. Sin embargo, lejos de volverse cínico, siguió defendiendo que la emoción podía ser un motor de cambio.
El escritor, siempre consciente de su papel público, explotó el filón con astucia. Cada diciembre publicó un relato breve sobre la reconciliación, el perdón o la justicia social. Ninguno superó al primero, pero todos alimentaron la costumbre de asociar literatura y festividad. El mercado editorial descubrió que la emoción se podía empaquetar como un producto recurrente. Nacía, sin saberlo, la primera industria de contenidos navideños.
A mediados del siglo XIX, el espíritu dickensiano ya era una marca registrada. Los comercios competían por ver quién tenía el escaparate más emotivo. Los diarios hablaban de “la magia de la caridad”. La Navidad se había convertido en un fenómeno colectivo, una liturgia laica del bienestar. Dickens no sólo había narrado una historia: había redefinido la forma en que una civilización entendía la bondad.
El legado universal del sentimentalismo
Con el paso del tiempo, A Christmas Carol dejó de ser un libro para convertirse en un ritual. Ninguna otra obra literaria ha modelado tanto el comportamiento social de una fecha. Su influencia se coló en la música, en el teatro, en la publicidad, en la manera de concebir la alegría. Cada diciembre, el lector moderno repite el mismo gesto que los victorianos: abre el libro —o enciende una pantalla— en busca de una emoción que justifique el gasto. Scrooge, que nació como crítica al materialismo, acabó convertido en su santo patrono. Pocas ironías más británicas.
La historia del viejo avaro redimido funcionó durante dos siglos como el espejo donde cada generación quiso reconocerse. Los victorianos vieron en ella un canto a la benevolencia burguesa; los progresistas del siglo XX, una denuncia de la desigualdad estructural; los publicistas del XXI, un envoltorio perfecto para vender esperanza. El milagro de Dickens fue escribir un texto tan maleable que podía ser leído a la derecha y a la izquierda, en la iglesia y en el supermercado. En eso consiste la verdadera universalidad.
En el siglo XX, Hollywood convirtió el mensaje en espectáculo de masas. Desde la versión muda de 1901 hasta las adaptaciones con Alastair Sim o Bill Murray, cada década ha tenido su propio Scrooge. En 1946, Frank Capra rodó It’s a Wonderful Life, una transposición del cuento a la América de posguerra. En ella, un hombre desesperado por las deudas descubre, al borde del suicidio, que su vida ha tenido sentido gracias a la solidaridad de los demás. Cambian los nombres, pero la estructura moral es idéntica: la redención a través del afecto. Lo que Dickens había concebido como alegoría social se convirtió en un guion sentimental universal.
En ese proceso de popularización, el mensaje se dulcificó. El Dickens incómodo, el que retrataba la miseria y el trabajo infantil, quedó eclipsado por el Dickens de las luces y los villancicos. El capitalismo aprendió pronto a domesticar a sus críticos: bastaba con ponerles una guirnalda. Hoy, el espíritu de la Navidad se vende en perfumes, anuncios y películas de sobremesa. Cada spot que apela a “lo importante” repite, con mejores cámaras, la lección de 1843. Scrooge sigue entre nosotros, pero ahora tiene cuenta en redes y compra regalos por internet.
Y, sin embargo, algo permanece intacto. En un mundo saturado de ruido, A Christmas Carol conserva la capacidad de detener el tiempo durante unas páginas. Su moral, tan simple como exigente, se resume en una idea: todavía es posible cambiar. Dickens nunca pretendió inventar un mito, sino recordarnos una posibilidad humana. El paso de los tres espíritus es, al fin y al cabo, una metáfora del tiempo que nos persigue a todos: pasado, presente y futuro como juicios morales sobre quién hemos sido y quién podríamos ser.
En su Inglaterra natal, Dickens se convirtió en una especie de santo laico. Cada diciembre, Londres celebra lecturas públicas en la casa de Doughty Street, donde escribió el relato. Los escolares visitan su escritorio con devoción casi religiosa. En Rochester, su ciudad de infancia, se organiza un desfile con disfraces victorianos y pavos de cartón. El propio escritor se habría divertido con esa teatralización del bien. Pocos autores han tenido el privilegio de crear una tradición sin saberlo.
Pero su mayor legado no es festivo, sino ético. En una sociedad que empezaba a medir el valor humano en términos de productividad, Dickens impuso una disidencia emocional: la compasión como forma de inteligencia. Su cuento no aboga por la limosna, sino por la empatía estructural, por mirar de frente al otro y reconocerse en él. Es una lección que todavía incomoda. Por eso su historia sigue siendo necesaria: porque nos recuerda que la ternura también puede ser una forma de resistencia.
Y ahí radica la vigencia de Dickens. En tiempos de algoritmos y de moral en oferta, su relato nos obliga a una pausa. No a comprar, sino a pensar. No a sonreír por obligación, sino a sentir con conciencia. A Christmas Carol sigue siendo, dos siglos después, la radiografía más precisa del alma moderna: una criatura contradictoria, entre la culpa y la esperanza, que cada diciembre busca su propio milagro entre luces de neón.
El hombre que narró la desigualdad
Para entender el impacto de A Christmas Carol, hay que mirar más allá de la historia y observar al hombre que la escribió. Charles John Huffam Dickens nació en Portsmouth en 1812, segundo de ocho hijos de un modesto empleado naval. Su infancia fue una sucesión de ascensos y caídas: educación interrumpida, mudanzas constantes y una humillación que marcaría toda su obra. Cuando tenía doce años, su padre fue encarcelado en la prisión de Marshalsea por deudas, y el pequeño Charles tuvo que trabajar en una fábrica de betunes para zapatos, diez horas al día, entre ratas y engrudo. “Nunca olvidaré el olor de aquel lugar”, escribiría años después. Ese olor se convirtió en el fantasma invisible de todas sus novelas.
El trauma de la pobreza infantil no sólo lo acompañó: lo convirtió en una máquina de observación social. Dickens se formó como reportero parlamentario y periodista de sucesos, lo que le dio una mirada aguda sobre la política y la miseria urbana. Antes de ser novelista, fue cronista: un hombre que recorría los barrios bajos tomando notas de lo que los demás no querían ver. Oliver Twist, Nicholas Nickleby o Bleak House son reportajes disfrazados de ficción, anatomías literarias de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado.
El éxito llegó pronto, y con él una contradicción. Dickens se convirtió en una celebridad mientras denunciaba el sistema que lo había hecho posible. Sus novelas se vendían por entregas, accesibles incluso a las clases trabajadoras, y sus personajes —el huérfano, el usurero, la costurera, el abogado sin alma— se volvieron arquetipos de una Inglaterra en crisis moral. Sin embargo, el propio autor vivía dividido entre la empatía pública y la inquietud privada. Su matrimonio con Catherine Hogarth se deterioró a medida que crecía su fama. Tuvieron diez hijos, pero acabaron separándose. La prensa victoriana, tan curiosa como hipócrita, disimuló el escándalo con la misma delicadeza con que el autor había tratado a sus personajes.
Dickens fue también un innovador de la comunicación. Sus lecturas públicas anticiparon la cultura del espectáculo literario: recorría Gran Bretaña y América con un repertorio preparado al milímetro, controlando la luz, la voz y los gestos. Los asistentes lo describían como un actor magnético, capaz de hacer llorar a multitudes. En una época sin micrófonos ni redes, entendió que el contacto directo con el público podía amplificar su mensaje más que cualquier editorial. Era, en cierto modo, el primer influencer humanista.
Pero el escritor también tenía una veta oscura. A medida que envejecía, se volvió más autoritario y menos tolerante. Su relación con Ellen Ternan, una joven actriz, escandalizó a los círculos literarios. Y su obsesión por el trabajo —corregía, actuaba, escribía simultáneamente— acabó minando su salud. Murió en 1870, con 58 años, en su casa de Gad’s Hill Place, mientras escribía El misterio de Edwin Drood. La reina Victoria, que nunca lo había recibido en audiencia, ordenó que fuera enterrado en la Abadía de Westminster, junto a Shakespeare y Newton. La Inglaterra oficial reconocía así al cronista que había retratado su lado más incómodo.
Hoy, Dickens no sólo es un novelista canónico, sino un termómetro de su siglo. Sus páginas condensan la transición entre el viejo humanismo y la modernidad industrial. Sus personajes, a medio camino entre la caricatura y la psicología, siguen siendo retratos precisos del alma social británica. En ellos conviven la culpa religiosa y la culpa económica, la compasión y la eficiencia, la caridad y el negocio. Si la Inglaterra victoriana fue el laboratorio del capitalismo sentimental, Dickens fue su mejor notario.
Su vida y su obra responden a la misma pregunta que aún nos persigue: ¿puede el progreso ser justo? Cada Navidad, su sombra nos recuerda que la prosperidad sin conciencia no es civilización, sino espectáculo. Y que incluso un avaro puede cambiar —aunque sea una vez al año— si alguien le muestra su reflejo.