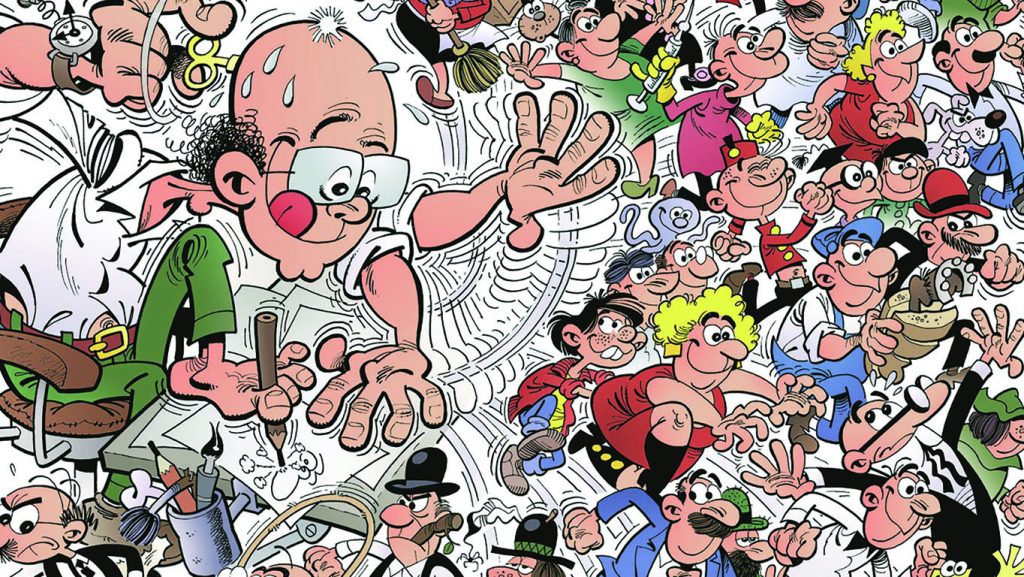Durante siglos, Isabel de Farnesio ha sido reducida a una caricatura política: la reina intrigante, ambiciosa, extranjera y dominante que manejó a Felipe V y desató medio continente en busca de tronos para sus hijos. Sin embargo, la exposición que el Museo del Prado dedica ahora a su figura obliga a corregir ese retrato incompleto. Más allá de la política, Isabel fue una de las grandes mecenas de la Europa del siglo XVIII, una coleccionista sistemática, informada y estratégica que utilizó el arte como instrumento de legitimación dinástica, diplomacia cultural y afirmación personal en una corte aún marcada por la herencia de los Austrias.
Por Isabel G. Rivas
Cuando Isabel de Farnesio cruzó la frontera española en diciembre de 1714, su destino parecía claro y limitado: convertirse en la segunda esposa de un rey frágil, melancólico y exhausto tras la Guerra de Sucesión. Felipe V necesitaba una reina fértil y dócil. España, estabilidad. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquella joven parmesana, criada entre colecciones ducales, bibliotecas humanistas y una cultura política refinada, iba a transformar el equilibrio del poder en la corte… y también el paisaje artístico del reino.
Isabel no llegó sola. Llegó con una educación sólida, una memoria visual excepcional y una concepción del arte profundamente política. Parma había sido, bajo los Farnesio, un laboratorio de mecenazgo moderno: pintura, arquitectura, música y antigüedades no como ornamento, sino como lenguaje de poder. Isabel trasladó ese modelo a Madrid, adaptándolo a una monarquía borbónica aún en construcción, necesitada de símbolos, genealogía y prestigio internacional.
Desde los primeros meses, la reina entendió que su autoridad no podía limitarse al lecho real ni a la maternidad. Felipe V, aquejado de crisis depresivas severas, delegó progresivamente en ella asuntos de gobierno. Isabel ocupó ese espacio con decisión, pero también con método. Su proyecto no fue solo político: fue cultural.
En una corte donde el arte había sido durante décadas patrimonio casi exclusivo del rey —y donde el modelo coleccionista de los Austrias estaba agotado—, Isabel introdujo una lógica nueva: el arte como red, como sistema y como inversión a largo plazo.
Su alianza con el cardenal Alberoni fue clave en los primeros años. Mientras él reorganizaba la política exterior, ella comenzaba a reconstruir el prestigio cultural de la monarquía. No se trataba de competir con Versalles en fasto, sino de dotar a España de una identidad artística coherente, europea y dinástica.
Isabel compró, encargó, heredó y trasladó obras con una visión sorprendentemente moderna. Supervisaba inventarios, seguía el mercado italiano con atención obsesiva y mantenía correspondencia con agentes culturales en Roma, Parma, Nápoles y Florencia. Sabía qué quería y por qué lo quería.
Isabel no fue una coleccionista caprichosa, sino una estratega cultural. Cada pintura, cada escultura, cada serie decorativa respondía a un programa de legitimación: afirmar el linaje Farnesio, reforzar la nueva dinastía borbónica y proyectar una imagen de continuidad histórica tras la ruptura sucesoria. En ese sentido, su mecenazgo fue inseparable de su política internacional. Las campañas militares en Italia —tan criticadas por la historiografía tradicional— no pueden entenderse sin su dimensión simbólica: recuperar territorios significaba también recuperar archivos, obras, genealogías y memoria visual. El arte viajaba con los ejércitos.
Isabel convirtió los Reales Sitios en escenarios narrativos. La Granja, Aranjuez o el Buen Retiro dejaron de ser simples residencias para convertirse en espacios ideológicos. Allí se exhibía una nueva idea de monarquía: femenina en su impulso, italiana en su sensibilidad y europea en sus referencias. El Prado, al poner el foco en esta faceta, desmonta definitivamente la imagen de la reina como mera intrigante. Isabel de Farnesio fue, ante todo, una constructora de poder cultural. Y lo hizo en un momento en que pocas mujeres podían firmar —aunque fuera en la sombra— un proyecto artístico de semejante envergadura.
Una extranjera al mando del trono
Isabel de Farnesio se ganó enemigos incluso antes de pisar el Alcázar de Madrid. La reina viuda, María Luisa Gabriela de Saboya, había dejado una corte acostumbrada a la etiqueta francesa y a la influencia de Versalles. La llegada de una italiana del diminuto ducado de Parma fue recibida con suspicacia por los nobles castellanos, que veían en ella una intrusa sin linaje peninsular. Pero Isabel no tardó en imponer su carácter. Su dominio del latín, su cultura y su temple la situaron de inmediato por encima de las damas cortesanas, más acostumbradas al ceremonial que a la política. Felipe V, cada vez más replegado sobre sí mismo, halló en Isabel una guía, una consejera y, en muchos sentidos, una regente no oficial. Las crisis nerviosas del monarca la obligaron a asumir funciones diplomáticas y decisiones de gobierno que desbordaban con creces las atribuciones de una consorte. A su alrededor se fue formando una red de leales italianos —ministros, secretarios, prelados— que desplazaron a la vieja nobleza castellana y sembraron un resentimiento que marcaría toda su vida. La historiografía hablaría más tarde del partido español y del partido italiano, dos bandos enfrentados que convertían la corte en un tablero de intrigas constantes.
Isabel manejó esa división con una habilidad notable. Entendió que su autoridad no podía basarse en la simpatía, sino en la eficacia. Se ganó el respeto —si no el afecto— de los funcionarios y diplomáticos al demostrar una inteligencia práctica y una resistencia inagotable. Leía los despachos, opinaba sobre las alianzas, intervenía en los nombramientos y tenía una comprensión casi instintiva del equilibrio europeo tras Utrecht.
Sus ambiciones, sin embargo, excedían las fronteras de la península. Desde el nacimiento de su primer hijo, Carlos, soñó con colocar a sus descendientes en los tronos italianos que la paz había dejado vacantes o en disputa. La política exterior de España entre 1717 y 1748 estuvo condicionada por esa obsesión dinástica. Las guerras de Cerdeña, Sicilia y Nápoles —y más tarde la de Sucesión de Austria— fueron en buena medida la prolongación militar de su proyecto familiar.
A ojos de Europa, Isabel de Farnesio era la encarnación de la tenacidad italiana. Voltaire la describió con un respeto envenenado: “Tiene más ambición que muchos reyes y más sentido común que todos ellos juntos”. Esa mezcla de inteligencia y obstinación le granjeó el aprecio de algunos diplomáticos franceses y el temor de otros, como el embajador Villars, que la acusaba de manejar a Felipe V “como una institutriz a un niño cansado”.
Su relación con el rey fue compleja, pero eficaz. Mientras él se hundía periódicamente en crisis melancólicas, ella sostenía el gobierno con una energía casi ascética. La pareja vivía retirada del bullicio cortesano, alternando rezos, música y despachos. En esa rutina claustral, Isabel se convirtió en el único interlocutor válido del monarca. Era su intérprete ante el mundo, su filtro y su sostén.
En el exterior, su nombre era temido. En el interior, su figura despertaba envidias y burlas. Los panfletos anónimos la retrataban como “la parmesana” que manejaba los hilos de un rey enfermo. Pero en los documentos oficiales aparece otra imagen: la de una mujer que firmaba con claridad, que tomaba decisiones coherentes y que, sobre todo, no perdía nunca el control.
Su mayor éxito político fue asegurar para sus hijos segundones lo que la guerra no había garantizado por la vía militar. Carlos, su primogénito, sería primero duque de Parma y luego rey de Nápoles y Sicilia antes de ascender al trono de España como Carlos III. Felipe ocuparía el ducado de Parma; Luis Antonio, la Iglesia. Isabel, que había sido considerada una intrusa, acabó fundando una nueva rama de los Borbones italianos.
Hacia mediados del siglo XVIII, la reina viuda seguía influyendo en los asuntos de Estado incluso desde el retiro. En 1746, con la muerte de Felipe V, Isabel fue apartada formalmente del poder, pero no de la intriga. Durante el reinado de Fernando VI mantuvo una corte paralela en La Granja, desde la que maniobró sin éxito para colocar a sus hijos de nuevo en el centro político. No se resignaba al silencio. En su correspondencia, escrita en un castellano impreciso pero vehemente, se percibe el orgullo de quien se sabe indispensable: “He gobernado y gobernaré mientras Dios me deje razón”.
Esa razón, finalmente, la abandonó en los últimos años. La enfermedad y la soledad la condujeron a un progresivo aislamiento. Murió en 1766, en el Palacio de San Ildefonso, rodeada de recuerdos, tapices y retratos. Pero para entonces su herencia política estaba asegurada: había transformado la monarquía española y sembrado en ella la semilla de un nuevo estilo de gobierno, más racional, más centralizado y menos dependiente de los grandes linajes castellanos.
La reina juzgada por la historia
La imagen de Isabel de Farnesio ha atravesado los siglos deformada por prejuicios, silencios y caricaturas interesadas. Durante mucho tiempo fue presentada como una figura incómoda, casi patológica: la extranjera dominante, la esposa autoritaria, la madre obsesionada con el destino de sus hijos. Esa lectura, heredera en buena medida de la propaganda cortesana y de la historiografía decimonónica, redujo su trayectoria a un puñado de rasgos psicológicos, ignorando el contexto político en el que actuó y el margen real de maniobra que tuvo una mujer en la Europa del Antiguo Régimen.
El siglo XVIII fue particularmente severo con las reinas que ejercieron poder efectivo. A diferencia de los reyes, cuya ambición era interpretada como virtud política, en ellas se leía como desviación moral. Isabel no escapó a ese doble rasero. Su firmeza fue descrita como frialdad; su capacidad de decisión, como manipulación; su proyecto dinástico, como egoísmo familiar. Sin embargo, observada con distancia, su actuación se ajusta a los códigos habituales de la política europea de su tiempo, basada en alianzas matrimoniales, equilibrios territoriales y una concepción patrimonial del Estado.
La propia documentación desmiente la imagen de una reina caprichosa. En su correspondencia con embajadores y ministros se aprecia una notable coherencia estratégica. Isabel no improvisaba: tenía objetivos claros, conocía los límites de la monarquía española tras la pérdida de hegemonía y entendía que el futuro de la Casa de Borbón pasaba por Italia tanto como por Madrid. Supo leer el mapa europeo posterior a Utrecht con más lucidez que muchos de sus contemporáneos masculinos, y ajustó sus aspiraciones a las oportunidades que ofrecía cada conflicto.
Uno de los aspectos más reveladores de su legado es la educación de sus hijos. Lejos de limitarse a asegurarles posiciones, Isabel se implicó directamente en su formación política. Carlos, futuro Carlos III, fue preparado desde la infancia para gobernar. La disciplina, el sentido del deber y la atención a la administración que caracterizaron su reinado encuentran una raíz clara en el entorno creado por su madre. No es casual que los historiadores vean en Isabel una figura clave en la transmisión de una cultura de gobierno más racional, preludio del reformismo ilustrado.
La reina también supo adaptarse a la pérdida de poder. Tras la muerte de Felipe V y su apartamiento durante el reinado de Fernando VI, Isabel no desapareció del todo, pero aprendió a operar desde la sombra. Su retirada forzosa a La Granja no fue un final abrupto, sino una transición. Desde allí mantuvo correspondencia, recibió emisarios y siguió influyendo en los equilibrios familiares que acabarían devolviendo a su linaje al centro del poder con la llegada de Carlos III al trono español.
Durante el siglo XIX, la historiografía liberal tendió a simplificar su figura, viéndola como un residuo del absolutismo más opaco. Fue necesario esperar a los estudios del siglo XX para que se recuperara una visión más compleja. Los trabajos de historiadores italianos y españoles comenzaron a situarla en su justo contexto: no como una anomalía, sino como una protagonista central de la política borbónica. En esa reevaluación ha sido clave el análisis de fuentes privadas —cartas, inventarios, memorias— que muestran a una mujer consciente de su papel y de sus límites.
Hoy, Isabel de Farnesio es leída también desde una perspectiva de género que permite entender mejor su singularidad. No fue una reina consorte decorativa ni una regente formal, pero ejerció un poder real en un sistema que no estaba diseñado para reconocerlo. Su autoridad se construyó a partir de la proximidad al rey, del conocimiento técnico y de una extraordinaria capacidad para resistir la hostilidad. En ese sentido, su trayectoria ilumina las estrategias que muchas mujeres de la élite europea desarrollaron para intervenir en la política sin disponer de un marco institucional que las legitimara.
Su legado no es únicamente dinástico o territorial. Isabel contribuyó a redefinir el papel de la monarquía española en un momento de repliegue imperial, apostando por una inserción más pragmática en el concierto europeo. Bajo su influencia, España dejó de aspirar a una hegemonía imposible y se concentró en asegurar espacios de influencia viables. Esa lógica, continuada por su hijo Carlos III, marcaría la política exterior española durante décadas.
Cuando murió, en 1766, Isabel de Farnesio no dejó grandes discursos ni memorias justificativas. Su testamento es sobrio, casi austero. Pero su huella es profunda. Fue madre de reyes, arquitecta de alianzas, sostén de un monarca frágil y figura clave en la transición de la España barroca a la España ilustrada. Más allá de juicios morales o anécdotas cortesanas, su vida ofrece una lección duradera sobre el ejercicio del poder en condiciones adversas.
En ese sentido, Isabel de Farnesio no fue una excepción caprichosa de la historia, sino una protagonista de pleno derecho. Una mujer que gobernó sin corona propia, que decidió sin reconocimiento formal y que, pese a todo, logró imponer su visión. Su figura, durante mucho tiempo relegada a los márgenes, ocupa hoy un lugar central en la comprensión del siglo XVIII español y europeo.