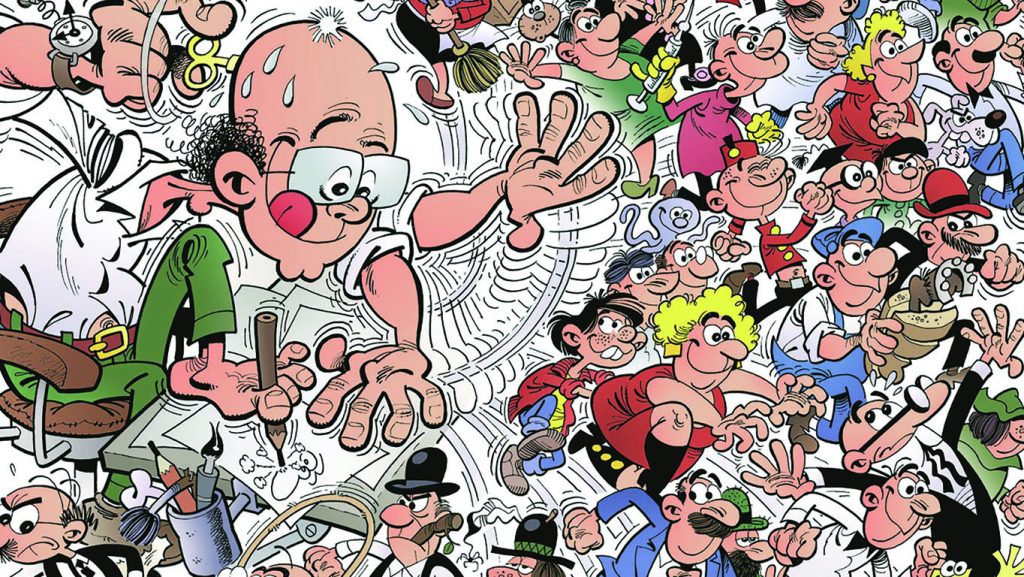En febrero de 1943, en un corredor montañoso del oeste de Túnez, el ejército de Estados Unidos sufrió el mayor revés militar de su corta historia moderna. El paso de Kasserine, una brecha natural entre las montañas del Atlas, se convirtió durante varios días en el escenario de una derrota tan rápida como humillante frente a las fuerzas alemanas de Erwin Rommel. Mal coordinadas, dirigidas por oficiales sin experiencia en guerra mecanizada y confiadas en exceso tras el desembarco aliado en el norte de África, las tropas estadounidenses se enfrentaron de golpe a la realidad del combate moderno contra un enemigo curtido en años de guerra total. Aquella derrota, sin embargo, no fue solo un desastre: fue también una lección acelerada. De Kasserine saldría un ejército distinto, reorganizado, más profesional y preparado para la larga guerra que aún estaba por venir.
Por José María Izquierdo
En febrero de 1943, el paso de Kasserine, una estrecha brecha montañosa en el oeste de Túnez, se convirtió en el escenario del primer gran enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, el ejército de Estados Unidos había entrado en la guerra europea con una combinación de potencia industrial, optimismo político y una experiencia de combate limitada frente a un enemigo curtido tras años de conflicto. El choque en Kasserine no solo puso a prueba a las tropas estadounidenses, sino que expuso de manera brutal las debilidades estructurales, doctrinales y de mando de un ejército que aún estaba aprendiendo a guerrear en condiciones modernas.
La presencia estadounidense en el norte de África era relativamente reciente. Tras el desembarco aliado en Marruecos y Argelia en noviembre de 1942, dentro de la Operación Torch, Washington buscaba demostrar su compromiso con la guerra contra el Eje y aliviar la presión sobre el frente oriental y el Mediterráneo. Para los mandos aliados, especialmente los británicos, el despliegue estadounidense era una apuesta estratégica necesaria, aunque arriesgada. Las tropas americanas eran numerosas y bien equipadas, pero carecían de experiencia real frente a la Wehrmacht, que había perfeccionado su doctrina de guerra relámpago en Polonia, Francia y el desierto del norte de África.
En Túnez, la situación era especialmente compleja. Las fuerzas del Eje, compuestas por unidades alemanas e italianas, intentaban mantener un corredor defensivo frente al avance aliado desde el oeste y el este. Al frente de las fuerzas alemanas se encontraba Erwin Rommel, el célebre mariscal apodado “el Zorro del Desierto”, un comandante que entendía como pocos el uso del terreno, la movilidad de los blindados y la explotación de los errores enemigos. Aunque Rommel no dirigía personalmente cada unidad en Kasserine, su influencia estratégica era determinante en la concepción de la ofensiva.
El paso de Kasserine tenía un valor estratégico evidente. Era una vía natural de penetración hacia el interior tunecino, un punto de conexión entre diferentes rutas logísticas y un lugar donde las posiciones aliadas resultaban vulnerables si no estaban bien coordinadas. Sin embargo, el despliegue estadounidense en la zona reflejaba todos los problemas de un ejército inexperto. Las unidades estaban dispersas, las defensas mal organizadas y la coordinación entre infantería, blindados y artillería era deficiente. A ello se sumaba un problema aún más grave: el mando.
El II Cuerpo estadounidense estaba bajo las órdenes del general Lloyd Fredendall, un oficial que carecía de experiencia en guerra mecanizada a gran escala. Fredendall dirigía sus fuerzas desde un cuartel general excavado en la roca, a kilómetros del frente, lo que dificultaba una comprensión clara y rápida de la situación real en el campo de batalla. Las órdenes llegaban tarde, eran confusas o contradictorias, y dejaban poco margen a la iniciativa de los mandos subordinados. En un contexto de guerra moderna, donde la rapidez de decisión era crucial, esta rigidez resultó letal.
El ataque alemán comenzó el 14 de febrero de 1943. Aprovechando la dispersión aliada, las fuerzas del Eje lanzaron una ofensiva concentrada contra varios puntos del frente estadounidense. Los panzers avanzaron con rapidez, apoyados por artillería precisa y ataques aéreos que desorganizaron las líneas de comunicación aliadas. Para muchas unidades estadounidenses, el choque fue traumático. Acostumbradas a maniobras y ejercicios, se encontraron de repente frente a un enemigo que combinaba velocidad, coordinación y una clara superioridad táctica.
Los errores se multiplicaron desde las primeras horas. En varios sectores, los tanques estadounidenses fueron enviados al combate sin apoyo de infantería, quedando expuestos a los cañones anticarro alemanes. Las comunicaciones fallaron, las órdenes se solaparon y algunas posiciones fueron abandonadas sin una retirada organizada. El resultado fue una sucesión de colapsos locales que, en conjunto, comenzaron a abrir brechas peligrosas en el dispositivo aliado.
A medida que los alemanes avanzaban, el paso de Kasserine se transformó en un embudo de destrucción. Vehículos incendiados, armas abandonadas y columnas de soldados desorientados marcaron el ritmo de una retirada que no había sido prevista ni ensayada. Para muchos combatientes estadounidenses, era la primera vez que veían morir a compañeros bajo fuego enemigo, la primera vez que experimentaban el caos real de una batalla moderna. El mito de una guerra controlada y previsible se desmoronó en cuestión de horas.
Este primer choque en Kasserine no fue solo una derrota táctica inicial; fue el comienzo de una crisis profunda para el ejército estadounidense en el norte de África. Lo que estaba en juego no era únicamente el control de un paso montañoso, sino la credibilidad militar de Estados Unidos como potencia aliada capaz de enfrentarse de tú a tú con la Alemania nazi.
El relevo inevitable
Tras el choque del paso de Kasserine, la maquinaria aliada se puso en marcha con una rapidez poco habitual. La derrota había sido demasiado visible —y demasiado humillante— como para maquillarla. En cuestión de días, el general Lloyd Fredendall fue relevado del mando del II Cuerpo estadounidense. No hubo ceremonias ni grandes explicaciones públicas: su salida fue silenciosa, casi administrativa, pero profundamente simbólica. Kasserine había demostrado que el modelo de general distante, atrincherado en la retaguardia y aferrado a esquemas rígidos, ya no tenía cabida en la guerra moderna.
Su sustituto fue George S. Patton, una figura casi antitética. Patton creía en el liderazgo directo, en la disciplina férrea y en la presencia constante en primera línea. Donde Fredendall se refugiaba en mapas, Patton pisaba el terreno; donde uno dudaba, el otro imponía decisiones rápidas. El cambio no fue solo personal, sino cultural. Kasserine había enseñado que la guerra no se ganaba desde un búnker, sino desde el contacto continuo con la realidad del combate.
Más allá del relevo de mandos, el impacto de Kasserine se tradujo en reformas estructurales profundas. El ejército estadounidense revisó su doctrina de combate blindado, mejoró la coordinación entre infantería, artillería y aviación, y aceleró programas de entrenamiento que hasta entonces avanzaban con excesiva lentitud. La batalla había evidenciado que el enemigo no solo disponía de mejores tácticas, sino de una comprensión más flexible del campo de batalla.
Uno de los cambios más significativos fue la integración efectiva del apoyo aéreo. En Kasserine, la aviación aliada había actuado de forma dispersa y poco coordinada. En los meses siguientes, se desarrollaron sistemas de comunicación más ágiles entre pilotos y fuerzas terrestres, sentando las bases de la supremacía aérea táctica que caracterizaría al ejército estadounidense en el resto de la guerra.
También se revisaron los procedimientos de mando interaliado. La convivencia entre británicos y estadounidenses, tensa durante la batalla, dio paso a una cooperación más pragmática. Los británicos aportaron experiencia; los estadounidenses, recursos y capacidad de adaptación. Kasserine había sido un fracaso conjunto, pero también una lección compartida.
Paradójicamente, el paso de Kasserine terminó convirtiéndose en uno de los episodios más decisivos —aunque menos celebrados— de la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. No fue una victoria heroica ni una resistencia épica, sino algo más incómodo: una derrota pedagógica. A partir de ella, el ejército estadounidense dejó de combatir como una fuerza en aprendizaje y empezó a hacerlo como una máquina de guerra en plena evolución.
Las operaciones posteriores en Túnez mostraron ya un cambio evidente. Las tropas estadounidenses aprendieron a desplegarse mejor, a proteger sus flancos y a reaccionar con mayor rapidez ante maniobras enemigas. Cuando el Eje fue finalmente derrotado en el norte de África en mayo de 1943, Kasserine aparecía retrospectivamente como el precio inicial de esa victoria.
En términos más amplios, la batalla anticipó el tipo de ejército que Estados Unidos sería en Normandía, en Francia y en Alemania: una fuerza capaz de absorber errores, corregirlos con rapidez y convertir su enorme capacidad industrial en eficacia militar real. Sin Kasserine, ese proceso habría sido más lento y, probablemente, más costoso.
Ochenta y tres años después, el paso de Kasserine sigue estudiándose en academias militares de todo el mundo. No tanto como ejemplo de estrategia brillante, sino como caso de estudio sobre el aprendizaje en combate. Es una batalla que recuerda que la superioridad material no garantiza el éxito y que los ejércitos, como las instituciones, solo mejoran cuando se enfrentan a sus propias carencias.
En un tiempo en el que los conflictos contemporáneos vuelven a subrayar la importancia de la adaptación rápida, Kasserine conserva una vigencia inesperada. Fue el momento en que Estados Unidos comprendió, de forma dolorosa, que la guerra moderna no perdona la improvisación ni la soberbia. Y que, a veces, perder una batalla es la única manera de aprender a ganar la guerra.